[Portada] “Sun”, de la serie The Weather Series, de David Hockney (1973)
[Lecturas] El Oso, de Diego Recoba (Caballo Negro Editora, 2025) | Historia de las utopías, de Lewis Mumford (Ediciones Godot, 2025)
“El sol de Córdoba es muy diferente al de Montevideo, eso fue lo que más me llamó la atención de la ciudad. Es más brillante pero a la vez un poco más frío que el montevideano”, escribe el autor uruguayo Diego Recoba en su novela El Oso, un interesante lanzamiento de Caballo Negro Editora que de manera indirecta aporta condimentos a la eterna relación sentimental rioplatense, con todo lo que eso implica.
Muchos autores han escrito sobre el clima montevideano, y han contado con toda la gracia a favor de tener entre sus filas a Mario Levrero, que en El discurso vacío hace de la criminalidad climática una cumbre con la que chocan la depresión y la impotencia creativa, y en cada choque —depresión e impotencia— se multiplican hasta bordear algún tipo de locura. El discurso vacío lo leí en mi primer año litoraleño, el primero de los tres que viví en la ciudad-pozo de Santa Fe, y recuerdo llorar en el desahogo de poder poner al fin en palabras lo que no sabía ni cómo expresar, y a su vez, cada vez que lo intentaba era minimizado o relativizado por todos alrededor, tan acostumbrados a ese clima criminal como buenas criaturas de ahí nacidas.
Así que esa sola mención de Recoba me llevó directo a una de mis anotaciones más pensadas y habladas con la psicoanalista a partir del texto de Levrero: a veces nos sobregiramos en análisis políticos, sociales, intelectuales, emocionales, etcétera, cuando en realidad podemos descubrir otras cosas atendiendo lo que pasa en el cielo, y cómo eso baja, llega o nos toca cuando lo recibimos acá abajo como clima. En ese cómo baja, cómo lo recibimos y cómo podemos transitarlo vamos a tener imágenes bien concretas, más allá de lo tangible o intangible, entre el cuerpo, espíritu y la mente, de las posibilidades urbanas y económicas que condicionan la vida diaria y los lazos sociales desde el hecho climático. Más aún: el hecho climático como hecho político, social y cultural.
La historia de Recoba parte de una noticia policial que involucra a un viejo amigo de juventud, uno acostumbrado a andar en problemas pero esta vez un poco más allá de lo habitual. Así que en la noticia hay asombro pero no sorpresa. Lo sabemos para bien y para mal: los ambientes nos condicionan más allá de lo que podamos y queramos hacer con ellos, y a veces nos condicionan tanto que cuando creemos tomar una distancia triunfal algo mínimo nos puede dejar de cara al abismo. Y el abismo es apenas un segundo, como la luz del relámpago que irrumpe o el sonido del trueno, de un momento a otro los buenos y los malos ya no quedamos tan diferenciados, e incluso hasta podemos darnos cuenta que no somos del bando que creíamos.
Esta noticia policial obliga al protagonista a lo que podemos configurar como un revisionismo existencial, y en ese revisionismo la novela abre otra puerta de lectura. Porque hay varias. Antes que nada hay una entrada principal, que es la trama sostenida a lo largo y ancho de las páginas como una excusa para pensar la “uruguayaneidad”. En El Oso leemos: “La depresión de la vida en un país deprimido, en un barrio olvidado, al oeste, hijo de una generación deprimida, por la dictadura primero, pero después por la falta total de futuro, por la desidia, por la inercia”. Como yapa, Recoba también nos permite pensar la argentinidad vista desde afuera, desde esa vista tan cerca, casi hermana, y a la vez tan ¿lejana? ¿ajena? ¿extranjera?, aunque sea una argentinidad fragmentada entre las experiencias universitarias y cuarteteras de Córdoba o la fantasía de lo que es ser porteño, esa Buenos Aires que solo existe para los que no son ni viven ahí: “Pero vos fijate los porteños, les suben el boleto, o el tren se retrasa, y prenden fuego todo, no se comen ninguna. El uruguayo siempre tiene una razón para no hacer nada”. Pensar que los porteños viven mirando a los uruguayos como faros y a las ciudades y playas uruguayas como el paraíso al cual llegar (un paraíso, una clase social, una superioriad moral y estética).

Tal vez este pensar como algo mejor lo que nos es ajeno, lejano, lo que queda fuera de nosotros territorialmente hablando, sí, lo que en diversas formas puede ser configurado como extranjero, no solo en términos de consumo o turismo, sino en construcciones y condiciones sociales (y hasta espirituales, diría), sea un síndrome también climático, como bien enumera Recoba que —aunque lo dice para su nación— nos aplica por el solo hecho de ser de ese mismo “culo del mundo”. Un otro lado mejor que el que nos toca y que nos permita salir de acá: “Porque no es lo mismo estar en el culo del mundo del norte que del sur (…). El sur es el sótano, nadie quiere ir al sótano salvo que necesite algo. (…) Una cosa es ser consciente de eso y otra cosa es usar eso para justificar ser un cagón. Hay algo cultural, no sé, capaz el mate, el frío, la humedad”. Hay algo cultural en la impotencia de hacer grandes nuestros países porque desde el vamos ¿los sabemos, los pensamos, los condenamos? como países chicos, ¿o será que no los sabemos, los pensamos ni liberamos a su condición latinoamericana?. Y hay algo cultural también en querer ir hacia afuera sin cuestionarnos cómo estamos registrando, por cuáles lecturas nos aproximamos a ese otro lugar. Lecturas que marcan y recrean una utopía que hace sostenible la vida: pero a qué costo, hasta qué punto. Esto, queridos lectores, lo responderemos al final.
Pasada la entrada principal en El Oso y reconocido el hilo conductor de la historia, aparece otra de las puertas que Recoba nos abre recurriendo a un recurso que cuando bien usado, como lo está, siempre es bienvenido: descansar en las canciones que sonaban en determinados momentos y regiones para graficar climas. Clima como tal, pero también otros climas. Climas personales, generacionales —mención especial a la manera en la que el autor se ocupa con detalle y ternura de invocar no solo cómo escuchábamos música, sino cómo accedíamos a ella—, climas colectivos, sociales, políticos, geográficos: a lo largo de las páginas nos vamos encontrando con referencias a bandas y versos tan clásicos, tan al corazón de la juventud noventosa, que no se leen, se cantan en un canto que no altera la lectura. Un canto interior, como una oración en silencio que solo escucha el que todo lo escucha y todo lo ve.
Así, cuando empezamos a creer que los grandes musicalizadores del libro son Los Fabulosos Cadillacs, porque nadie puede dudar que una voz antineoliberal de excelencia es la de Vicentico, héroe popular si los hay, pum, el narrador se muda a Córdoba, la única provincia democrática que tiene rey, el único rey que ilumina y arde: Carlitos La Mona Jiménez. Ahí, cabeza a cabeza, otra argentinidad aflora, acá sí, más fiel a la resistencia posible, a la realización utópicamente posible de toda resistencia: una argentinidad de murga, club de barrio y carnaval, una Argentina negra/no blanca, periférica pero conquistadora de espacios, contestataria a ritmo de las percusiones superpoderosas.
El Oso es otro ejemplo más de cómo tantas veces las mejores lecturas musicales asoman como un multiverso en los libros de ficción, con autores que saben la riqueza de lo que las canciones traen consigo. La riqueza y expansión intelectual y sentimental de poder dialogar con eso desde la propia vivencia y de poder ponerla en diálogo con otras, y de seguir esas huellas confiando en toda la tierra y coyuntura que las canciones acusan, las mismas que, en el mejor de los casos, se pierden, omiten, ignoran, cuando no hasta cuestionan, en cualquier otro libro, revista o contenido que se presume especialista en lo musical (en el peor, ni decirlo: se estigmatizan, se ponen bajo una lupa de valor errada de raíz pero legitimada en el supremacismo que la conversación musical permite traficar).
Mientras que el abordaje del periodista musical promedio, pseudoespecialista o melómano se queda en lo que oye como producto, casi siempre en un copy/paste entre lo anecdotario, la declaración reafirmante y el vicio por la hemeroteca, en esas otras formas que alcanzan las novelas de atravesar la música se revela con sutileza, pero no por eso con menos fuerza, los muchos antes, durantes y después de las canciones, de todas las voces sublimadas que comulgan ahí, que dan a esa anatomía social una manera imaginativa y extraordinaria de historizar para seguir haciendo historia. No para dejarla apropiada en mi historia personal, atrapada en esa ficción que es el yo.
Entre esto y la idea solar que inicia este texto, iba reconociendo en Recoba una escuela literaria pop que responde a la corriente pop, valga la redundancia, de David Hockney. Porque el artista conceptualiza su obra en una tensión similar a la planteada desde la conversación musical. Siendo uno de los padres del pop art: ahí donde Warhol producía fama, estimulaba lo descartable y se ría del vértigo (hasta que le tocó a él), Hockney provocaba pensamientos alternativos, pintaba el día después de las fiestas, la soledad del individuo en las casonas inmensas, casonas con limpieza, estéticas y orden tan impecables —ahora sería la fantasía Pinterest, las casitas adornadas y armadas para el feed de Instagram— más parecidas a museos que a algo habitable. Casas tan enormes y pulcras que parecen espacios vacíos aunque estén colmadas de personas. Vasos vacíos, vidas vacías, vacíos invisibles: vacíos, no olvidemos esa palabra ni el peso de pronunciarla, ni el costo de relativizarla.
Lo que denuncia Hockney con su pop es que no hay en esa manera de habitar la ciudad una vida llena de vida, o al menos no hay una vida vivida. Todo es pose y ocupación de espacio sin propósito, sin carne frotando la carne, todo statu quo. El sol solo está allá arriba para quemar la piel, como si esta fuera apenas una superficie, y sostener una rutina de ostentación. Es un sol del que —aunque brille todo lo que brilla— nadie recibe su calor ni su luz, o no saben qué hacer con eso. Mientras que el pop de Warhol dice “todo pasa” encandilado por el brillo, el de Hockney dice “pero no tanto”, y le devuelve al sol su capacidad de alumbrar las ruinas, y una vez entre esas ruinar, dar calor, la oportunidad de la fotosíntesis.
Hockney tiene una de las historias más concretas para pensar las ciudades a través de lo que ocurre en el cielo, pero también para entrar en diálogo directo con lo que contaba Recoba entre el sol de Montevideo y Córdoba: “Me crie en Bradford y en Hollywood, porque Hollywood estaba al terminar la calle de mi casa, ahí, en el cine. Con mi padre éramos fanáticos de El Gordo y El Flaco, así que íbamos mucho. Yo miraba detenidamente que ellos se vestían con sobretodos o trajes negros, pero lo que más me atraía eran esas fuertes sombras que aparecían en las escenas de exteriores. La presencia de las sombras me llamaban la atención porque en Bradford prácticamente no había, entonces pensaba que, sea donde sea que se filmara eso, era un lugar donde siempre había sol”. Así, llegaron los años sesenta y se mudó a California (alguna vez diría: “Todo lo gay es un poco California”). Como vemos, el pequeño inglés también tenía su afuera, y en cuanto pudo fue a buscar ese afuera, ese lugar otro. Lo paradójico (y contracultural) es que fue en busca del sol a la ciudad del sol pero terminó pintando sobre las sombras californianas. Y lo hizo cuando (casi) nadie lo hacía. Y cuando no le quedó sombra por pintar, haciéndose cargo de las propias, no dudó en regresar a tierra inglesa a recoger las sombras que había dejado sin atender. A dos lados del océano, con dos cielos diferentes, de igual manera Hockney hizo una ciudad posible a su mirada sin ser condescendiente, ni siquiera con su deseo.

David Hockney en Los Ángeles, 2016. Foto Matthias Vriens
Los personajes de la novela de Recoba y Hockney representan las dos formas de utopía que define el maravilloso Lewis Mumford en, justamente, Historias de las utopías, uno de esos libros imprescindibles que Ediciones Godot recuperó este año para sumarlo con buen timing a su catálogo. El autor nos plantea que existe la utopía de escape y la de reconstrucción: “La primera deja el mundo tal como es”, por supuesto que el mundo puede ser también nuestro mundo, es “la cruz” que no importa dónde vayamos, a qué “afuera” persigamos o logremos mudarnos, los fantasmas vienen con nosotros; la segunda, de reconstrucción, “trata de cambiarlo, de forma que podamos interactuar con [el mundo] en nuestros propios términos”.
Antes de estigmatizar la utopía de escape, o de estar pensando quién anda en esa, porque el escapista siempre es el otro, tengo malas noticias: todos andamos en esa. Es la utopia que puede ayudarnos a soportar, a movernos o a pasar un mal trago. Literalmente todos estuvimos ahí alguna vez. Mumford lo advierte y también subraya que el punto es que se vuelve bien peligrosa si nos quedamos constantemente en ella, lo ideal sería que la utopía de escape nos mueva a la de reconstrucción: “En un caso [escape], construimos castillos imposibles en el aire; en el otro, consultamos al agrimensor, al arquitecto y al albañil y procedemos a la construcción de una casa que satisfaga nuestras necesidades”.
Mumford, que deviene en urbanista a puro estímulo (y/o espíritu) de ser un humanista y filoso crítico cultural, de esos que hoy parecen mitológicos de lo lejos que nos quedaron, con una escritura que delata su pasado de estudios literarios, nos aproxima a lo largo de toda su obra —no solo en este trabajo— a darle nuevas posibilidades a la vida humana, entre la ciudad como organismo vivo y la técnica. Ahí donde el presente nos dice que todas las ciudades caminan a la expulsión de determinados sectores, al desplazamiento de otros y a la saturación de servicios, y hay que decirlo aunque suene excluyente o contradictorio, a la saturación de vacíos, ¡oh, ciudades pop!, el tipo nos invita a ser radicales a partir de prácticas sociales (utópicas de reconstrucción) que priorizan los valores humanos. Prácticas que no se tratan solo de salir de la queja y pasar a la acción, prácticas que no caben en ninguna consigna colectivista porque no son reduccionistas ni cómodas para repetir, sino que proponen un involucramiento imaginativo de riesgo. Imaginar un espacio de convivencia que nos reúna de tal forma que nuestra capacidad de pensar, de crear y de compartir —incluso con otras especies y formas de vida— sean una cultura vital para desembocar desde ahí en políticas urbanas concretas, realizables, sostenibles, atentas al desarrollo social, al bien común.
Si en ese modo enfoca su obra, por supuesto que en este libro puntual esto se exalta, y es una exaltación enriquecida por los distintos abordajes. Mumford se luce no solo en la investigación utópica en sí, que abarca todas las utopías hasta su tiempo, y poniéndolas en diálogo, hasta el punto de desafiar pronósticos futuros acertados, sino —y sobre todo— en el modo no pasivo de historiar. Eso que llega a sus manos como una utopía, en su escritura son ciudades puestas a prueba. Las observaciones que va haciendo son disparadores que llegan a hoy como cachetazos, y como un recordatorio: el ejercicio crítico que no se casa con su época pero que entiende la vitalidad de no aislarse, de conversar con la época, de salir a un encuentro en el que también permite ser encontrado, puede salvarnos tanto como pueden condenarnos los que pierden su “mundo de ideas”, es decir, los que no se casan con la época pero se casan consigo mismos, y para ellos todos los demás son idiotas o culpables de sus males y limitaciones, y los que se casan con la época y mimetizan con ella. A estos últimos, casados con ellos mismos o con la época, el ejercicio crítico los ofende, los persigue, los “cancela”, lo viven como una amenaza.
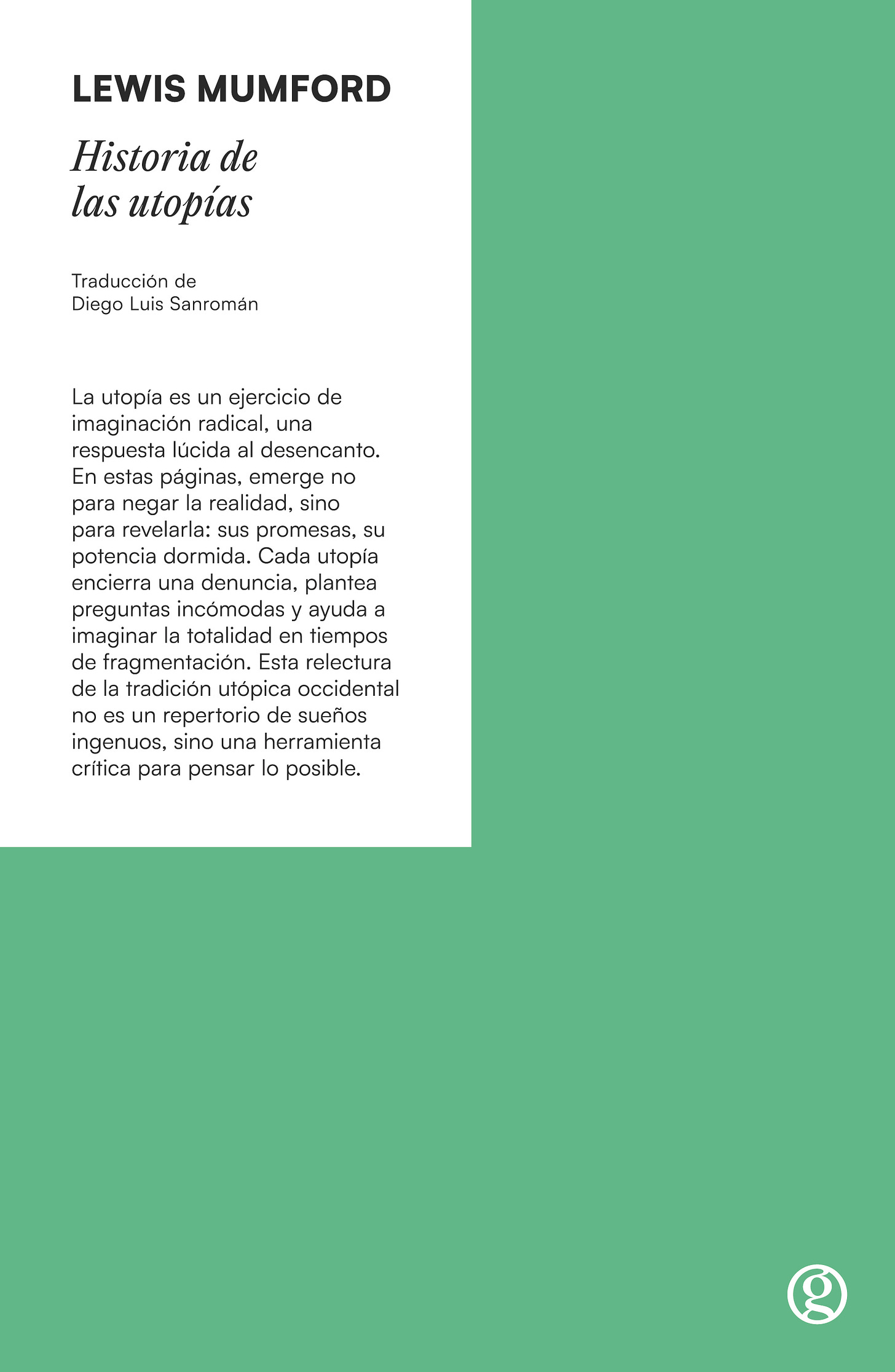
Ahora, ¿qué es exactamente “mundo de ideas”? Es importante definirlo porque ahí la clave de lo que propone Mumford: “Me tomaré la libertad de llamar a ese mundo interior nuestro idolum o mundo de las ideas. La palabra ‘ideas’ no se emplea aquí exactamente en su sentido ordinario. La utilizo más bien para significar lo que los filósofos llamarían el mundo subjetivo y lo que los teólogos llamarían tal vez el mundo espiritual. Me propongo, pues, incluir en ella todas las filosofías, fantasías, racionalizaciones, proyecciones, imágenes y opiniones conforme a las cuales la gente modela su comportamiento. Dicho mundo de las ideas (…) posee unos contornos propios que son perfectamente independientes del entorno material. Así pues, el mundo físico es algo definitivo e ineludible. Sus límites son estrechos y claros. Ocasionalmente y si el impulso es lo bastante fuerte, podemos cambiar la tierra por el mar o un clima cálido por otro fresco, pero no podemos desconectarnos del entorno físico sin poner fin a nuestra vida. (…) Solo un lunático rehusaría reconocer ese entorno físico; es el sustrato de nuestra vida diaria”. Y ahora agarrense porque se pone (todavía) mejor: “Pero si el entorno físico es la tierra, el mundo de las ideas corresponde a los cielos. Dormimos bajo la luz de unas estrellas que hace mucho tiempo dejaron de existir y basamos nuestro comportamiento en ideas que dejan de tener realidad en cuanto cesamos de creer en ellas. (…) Una idea es un hecho sólido, una teoría es un hecho sólido, una superstición es un hecho sólido mientras la gente continúe regulando sus acciones conforme a esa idea, teoría o superstición, y no dejan de ser menos sólidas porque se transmitan mediante imágenes o sonidos”.
Toda esta complejidad que parece ponernos contra la espada y la pared entre qué es lo “real” y qué no, más toda esa carga espantosa de impotencia que tiene en sí la palabra utopía asociada a la imposibilidad del ideal inalcanzable, él la resuelve de una manera que funciona como ofrenda para estos tiempos de desencuentro social pero sobre todo de profunda y peligrosa impotencia política —política en todos sus sentidos, formas y deformaciones—: “¿Por qué habríamos de suponer, entonces, que es necesario hablar de la utopía y del mundo de las ideas? ¿Por qué no debemos preferir el seguro regazo del entorno material, en lugar de echar a volar hacia una región en apariencia más allá del tiempo y el espacio? Pues bien, la alternativa que nos enfrentamos no es si deberíamos vivir en el mundo real o, por el contrario, perdernos en ensoñaciones utópicas (…) La auténtica alternativa para la mayoría de nosotros está entre una utopía de escape sin rumbo definido y una utopía intencional de reconstrucción. Parece que, en un mundo tal lleno de frustraciones como el mundo ‘real’, de un modo u otro debemos pasar buena parte de nuestra vida mental en la utopía”. ¿Entonces? La conclusión puede encerrarse en esta sola posición munfordeana: “Mi utopía es la vida real, aquí o en cualquier parte, llevada hasta los límites de sus posibilidades ideales”.
Para cerrar la entrega de hoy, me permito tomar esa posición esperanzadora y convertirla en una pregunta hija de la ansiedad por la reconstrucción: ¿y si ese afuera, lado otro, lugar donde da el sol o donde queman todo por el aumento de los boletos, y tantos etcéteras como lugares mejores para nosotros imaginamos alguna vez los que vivimos en el sureño “culo del mundo”, está en ese mundo interior llamado “mundo de ideas”? Y para que esa pregunta hija de la ansiedad mía no se les contagie a sus ansiedades y entremos todos a aferrarnos a la utopía de escape, también dejo una respuesta que le da la última palabra a Audre Lorde (que siempre nos habla a nosotras, o primero a nosotras antes que a nadie, pero casualmente acá agrega una amplificación a todos): “A veces nos drogamos a base de soñar nuevas ideas, el pensamiento nos salvará, el cerebro nos liberará. Pero lo cierto es que no tenemos en reserva ideas nuevas que puedan rescatarnos como mujeres, como seres humanos. Tan solo existen las ideas viejas y olvidadas; una vez que las reconozcamos en nuestro interior, podremos realizar con ellas nuevas combinaciones, nuevas extrapolaciones, y hacer acopio de valor para ponerlas en práctica”.
Queridos lectores, nos vemos en la práctica.
